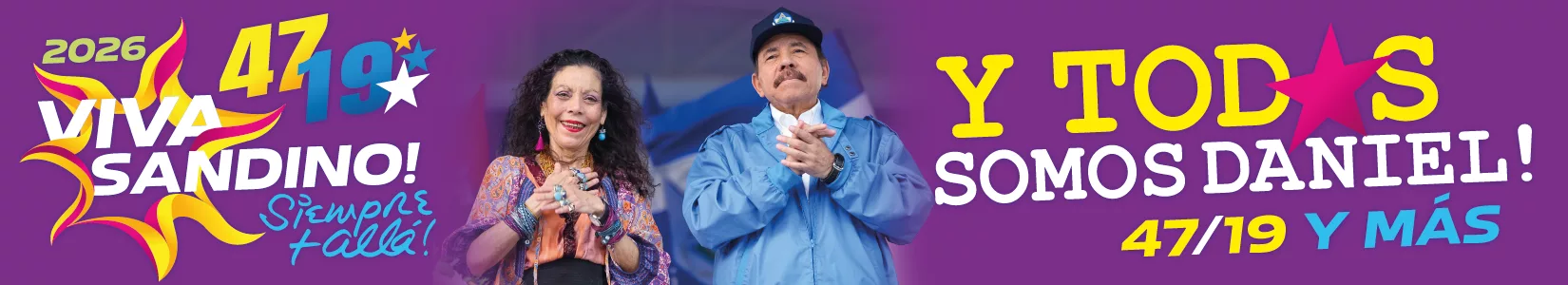EE.UU., donde el hechizo se ha roto
Fabrizio Casari
Érase una vez el periodismo americano. Como en todos los ganglios vitales del sistema de circulación de las ideas, la mitificación de la profesión periodística era el fondo de su relato. Hablaba de una prensa libre y verdaderamente poderosa, un cuarto poder que hacía temblar a todos los demás. Exaltaba su escuela de periodismo de investigación, (básicamente resumida en «seguir el dinero») y su modelo de reportero impoluto e intrépido que no se detiene ante nada ni ante nadie, que no teme ni la venganza ni las represalias porque su único objetivo es la Verdad, la de la V mayúscula, desprovista de mediación y en cualquier contexto.
Para alimentar el mito del periodismo made in USA, decidieron santificar esta imagen. Incluso inventaron el Premio Pulitzer, una especie de Premio Nobel del periodismo que se otorgaba cada año a quienes se habían distinguido en su labor de descubrir y denunciar los males del mundo. Que sean los males que le conviene denunciar a Estados Unidos es otra cara de la historia.
La noticia, sin embargo, de estas horas, es que, entre los estadounidenses, la confianza en su sistema de medios de comunicación fluctúa entre el 16 y el 11%. Un bajo consenso, entonces, lo que queda de él, mayor (no es sorprendente) entre los votantes demócratas que los conservadores. En fin sólo el 11% de la población estadounidense mantiene su grado de confianza en lo que publican los medios de comunicación, el 89% no los considera fiables ni veraces. Sin embargo, a decir esto no es un rebelde o militante del sistema de medios alternativos, ni mucho menos.
Lo dice Gallup en su encuesta anual sobre la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación. Esta encuesta analiza el nivel de confianza en la prensa escrita desde 1973 y en la radio y la televisión desde 1993. Ciertamente, no se puede inculcar a Gallup posiciones antisistema, ya que es una de las mayores multinacionales estadounidenses del sector de los sondeos de opinión. Su peso en la dirección de los flujos electorales en Estados Unidos es reconocido. Así que su investigación tiene todos los estigmas de veracidad y credibilidad. Precisamente lo que el sistema de medios de comunicación ya no parece disfrutar.
La caída vertical de la percepción positiva de los medios de comunicación no está evidentemente relacionada con firmas o emisiones individuales, sino con la fuerte inversión del papel que el periodismo occidental ha emprendido desde finales de los años ochenta. Suponiendo que alguna vez haya sido lo que pretendía ser -el vigilante del poder-, no cabe duda del abrupto y profundo vuelco que supone que todo el sistema mediático se oriente hoy como un auténtico aparato de defensa del pensamiento único.
Lo que propone esta investigación de Gallup es la curva descendente de un sistema mediático concebido como apoyo militante a la cadena sistémica. Expone la evidente falta de credibilidad que es el resultado de una estructura informativa cuya propiedad incluye a los grandes grupos bancarios y de seguros internacionales, y que convoca a los lectores y oyentes a una interpretación de los acontecimientos políticos a la medida de los intereses de los propietarios de los medios de comunicación. El cuarto poder, en definitiva, se ha alineado con los otros tres y el acto de equilibrio, producto de los distintos roles entre controlador y controlado, se ha convertido en un ejercicio retórico carente de toda evidencia en el mundo real.
Lo que Gallup no puede decir, pero que está claramente escrito entre las líneas del informe, es que el papel de correa de transmisión entre las instituciones y los ciudadanos ya no se cumple. Esa relación dialéctica ha sido sustituida por una función unidireccional, la de los cuerpos intermedios (como los medios de comunicación) que actúan como caja de resonancia de la palabra de los poderosos para obtener el consenso que necesitan. A nadie se le escapa la falta de fiabilidad de un sistema que se apoya en una cadena de suministro mortal, en la que los bancos son los dueños de los gobiernos y de los medios de comunicación que los usuarios de la información están llamados a compartir sin ser dueños de nada. Como se utiliza para definir la libertad de prensa, “nos escupen en la cabeza y la prensa dice que llueve”.
En fin, la libertad de prensa es sólo la libertad de los dueños de la prensa, que deciden qué, cómo y cuándo salen a la luz los hechos y los comentarios. El objetivo general es claro: convencer a los ciudadanos de que la culpa de su incertidumbre y de sus dificultades económicas la tienen los más pobres y no los más ricos; les piden que se lancen a la guerra contra el socialismo que, de ganarla, les haría pobres, pero de paso les quitan la casa, el trabajo, la salud, el bienestar. Lo que dice la encuesta de Gallup, en definitiva, es que esta narrativa ya no puede repetirse.
La participación emocional de los mejores y (sobre todo) de los peores periodistas, que muestran un patetismo digno de otras causas hacia las políticas gubernamentales y que renuncian a plantear dudas, preguntas, a escarbar en lo no visto, son uno de los aspectos de este periodismo reducido a la propaganda, funcional, a la difusión de mensajes políticos pro-occidentales y no a la información sobre lo que ocurre, por qué ocurre, qué intereses mueve y a quién beneficia. Lo que sale a la luz es un modo de transmisión política de la información que es tóxico, enfermo de falta de credibilidad y fiabilidad, es decir, los dos componentes más importantes para una información sana.
Por otro lado, la otra cara de la moneda hipócrita que clama por la libertad de prensa de los demás pero ignora y viola la suya propia, es aún más agresiva y alcanza las cotas criminales de la censura sin rastro aparente. Llevamos como ejemplo a Julian Assange, que se ha convertido en un símbolo del periodismo que no pide permiso. Assange ha hecho de la deontología periodística su misión y por ello ha tenido que enfrentarse a la persecución, al papel de refugiado, a complots inventados para desacreditarlo, a la vergonzosa genuflexión de Ecuador ante las exigencias de Estados Unidos y a los ingleses que se caracterizan por ser mayordomos de los EE.UU. O Edgar Snowden, obligado a refugiarse en Rusia por haber contado lo que le trajeron, después de haber comprobado su credibilidad y seriedad. Y también hay periodistas menos conocidos por el gran público, como el periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en su embajada, descuartizado y despedazado en una maleta enviada a Ryad al príncipe heredero.
Pero si se quiere tomar un buen ejemplo de cómo el periodismo de investigación está sometido a la persecución política, junto a Julian Assange hay que erigir en el más alto podio a Gary Webb, el periodista estadounidense del San Francisco Examiner, autor del libro «La Alianza Oscura», donde denunció el papel de la CIA y de la Casa Blanca aliada con el terrorismo y el narcotráfico, con la complicidad y el co-interés de la Fuerza Aérea Salvadoreña en el tráfico de armas y de drogas utilizado para suministrar armas a los contras en Nicaragua. Lo encontraron muerto con dos disparos de rifle en el pecho, pero dijeron que se había suicidado. Fue con toda evidencia un milagro de la acrobacia de la autolesión; dispararse en el pecho y luego recoger el rifle y dispararse de nuevo.
Sobre estos atroces crímenes, a los que se puede añadir la lista de periodistas asesinados por soldados israelíes en los Territorios Ocupados, el silencio es oro. Quienes deberían -por estatuto y propósito – llamar la atención forman parte del sistema político que dirige los medios de comunicación. Nos referimos, por ejemplo, a Reporters sans frontieres, una organización que supuestamente denuncia los ataques a los trabajadores de la información. Pero, como ha confesado ampliamente su fundador, Bob Menard, es una estructura completamente financiada y dirigida por la CIA para proteger sus intereses. Un caso explícito del controlador comprado por el controlado, casi una perífrasis del esquema general en el que nadamos a diario, arriesgándonos a ver en la distancia y confundiendo tiburones con botes salvavidas.
La investigación de Gallup no desentrañará los perversos enredos del sistema mediático rehén del económico, de los periodistas que empiezan con espíritu independiente y al poco tiempo acaban como carteros. No va a descorrer el velo de por qué los que ahora escriben, hablan y salen en la tele tienen una acalorada militancia en las filas del neoliberalismo atlantista. Tampoco propondrá la insostenibilidad de un sistema internacional que asigna a Occidente el control total del circuito de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, define descaradamente a la infame minoría no alineada como «censora».
Pero si la narrativa del sistema unipolar pierde credibilidad y fiabilidad, todo el sistema político-mediático del imperio sufrirá. Gallup abre así un escenario más amplio. Las colas de indigentes a las puertas de las ciudades estadounidenses representan bien el grado de confianza en los medios de comunicación. Lo que probablemente ya no funciona en los medios de comunicación es lo que ya no funciona en el sistema político.